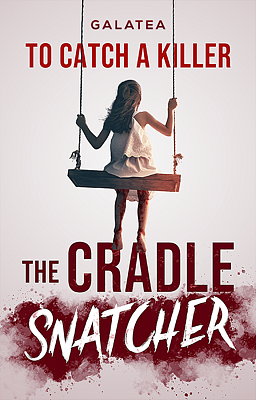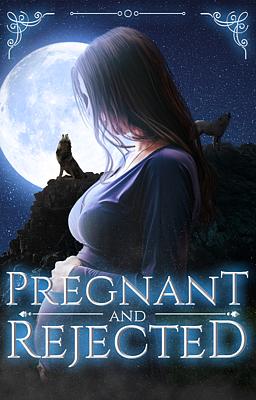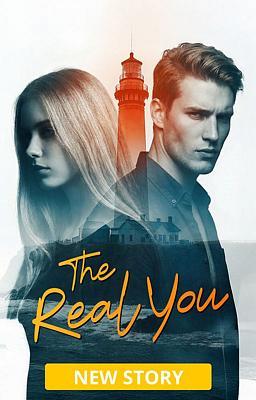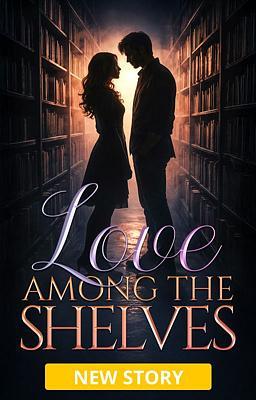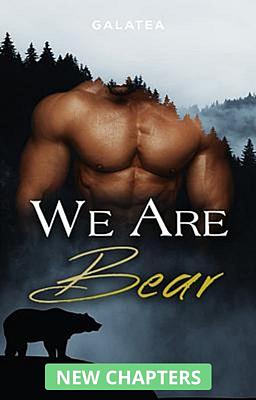The Replacement
Jessica has just stepped into her dream job, replacing the CEO, Spencer, whose life took a dramatic turn after brain surgery left him blind. Despite Spencer's determination to ensure Jessica knows her place, she is dazzled by his charm and good looks. After a business trip to Italy brings them closer together, Jessica finds herself torn between her professional obligations and the growing desire to be more than just a stand-in CEO. After all, she is merely a replacement. Both in business and pleasure.
Age Rating: 18+
Meet the Boss
JESSICA