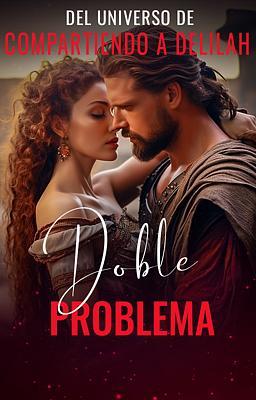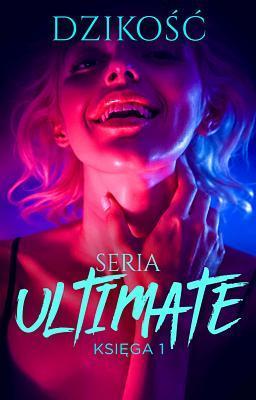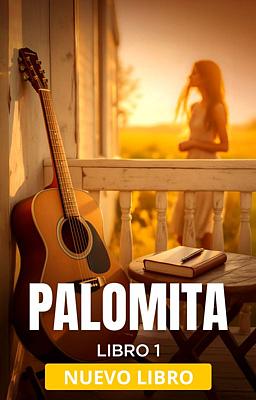La niebla
El mundo de Esmée se desmorona: su matrimonio es un vacío, su chispa se ha apagado, su corazón funciona con las reservas. Hasta que una noche, la niebla llega. Es suave, cálida, casi viva… y la ve. De pronto, la mujer que se sentía invisible vuelve a arder, arrastrada a un mundo que parece hecho solo para ella. El deseo ahuyenta la desesperación, y cada caricia susurrada entre la bruma promete más. Pero la niebla guarda secretos. Y lo que da, también puede arrebatarlo con la misma facilidad. Ahora Esmée debe decidir qué es real… y cuánto de sí misma está dispuesta a perder por volver a sentirse deseada.