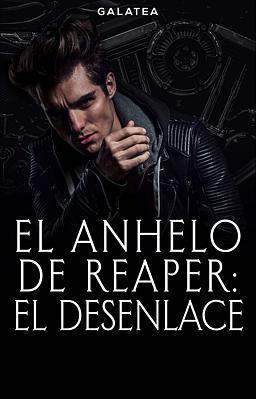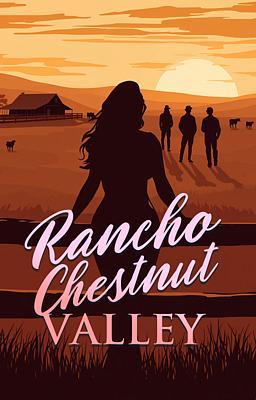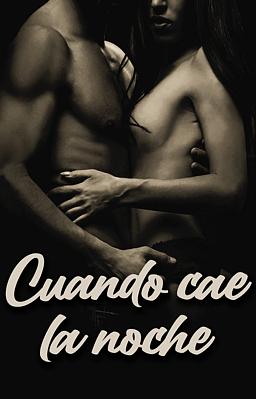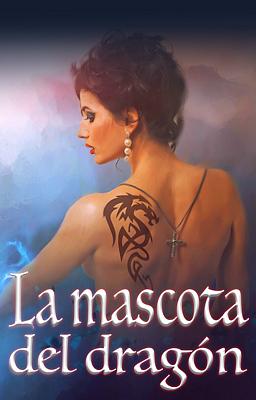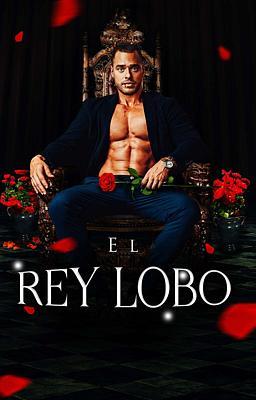Somos osos
Autor
E. Adamson
Lecturas
1,4M
Capítulos
30
Taylee Harris ha sido criada por lobos. Tiene dieciocho y está preparada para llegar a la madurez lobuna, pero un misterioso incidente en el bosque la deja inconsciente y ensangrentada. Tavis, el joven que la rescata, le dice que él es un oso... y que ella también lo es. Tras esta revelación, Taylee se encuentra un nuevo mundo de aliados y adversarios que la quieren de su lado mientras el amor hacia su pareja no hace más que crecer.
Despertar
TAYLEE
Sabía que estaba sola y que no estaba sola.
Incluso antes de volver en sí, lo sabía. Una vez que sus ojos se abrieron, lo confirmaron.
Las copas de los árboles no se distinguían en la espesa oscuridad.
Levantó la cabeza y le palpitó. La respiración se le escapó en breves y superficiales jadeos, aunque sintió que buscaba aire profundamente.
Una mirada hacia abajo —incluso eso era un logro, a través del dolor palpitante en la base de su cráneo— y descubrió que estaba en más problemas de los que había calculado.
Dado que no llevaba más que unas bragas, debería estar media congelada. Pero su piel se sentía demasiado diferente como para registrar el frío.
Porque estaba cubierta de sangre.
Buscó en los recovecos de su mente un nombre, una ubicación, cualquier información que la identificara.
Nada.
Pero ella había escapado de algo. Algo que todavía estaba ahí fuera. Algo que estaba sediento de su vida.
Si tan solo pudiera recordar qué...
Tosió. Casi esperaba que le saliera sangre de los pulmones. Menos mal que no fue así.
El fuego en su cabeza se había reducido a brasas. Suficiente para permitirle ponerse en pie, lentamente, temblorosamente, como si fuera un bebé que aprende a sostenerse por primera vez.
No confiaba en sí misma para correr. Pero los sonidos que empezaba a oír le decían que tenía que hacerlo.
Aullidos. Rebuznando.
Pie derecho frente a pie izquierdo frente a pie derecho frente a pie izquierdo. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, como una rima infantil deformada. Algo que su madre podría haberle cantado hace tiempo.
¿Quién era su madre?
¿Quién era ella?
Otro aullido, largo e insistente.
Lobos.
Pie derecho, pie izquierdo, más rápido, más rápido.
Taylee.
Ella era Taylee. Taylee Harris.
El pie derecho...
Taylee Harris. Diecisiete años.
El pie izquierdo...
No, dieciocho. Dieciocho años, desde el 31 de agosto, hace tres semanas.
Aullidos.
Tardaría en adaptarse a su nueva edad. Pero ahora mismo, entre evitar la muerte y recordar exactamente quién era, no podía pensar mucho en nada más.
Tropezó y cayó, haciéndose un corte en la rodilla con lo que debía ser una piedra irregular. Instintivamente, en contra de su buen juicio, gritó de dolor.
El sonido atravesó la noche, destacó entre los aullidos. Un pequeño sonido. Un sonido humano.
Odiaba gritar. Pero lo hacía mucho.
No podía evitar tener miedo de las cosas.
La mayoría de las cosas, si era honesta consigo misma.
La sangre se estaba acumulando, podía sentirlo. Pero tenía que seguir moviéndose.
Ahora tenía frío. La sangre seca hacía que cada miembro se sintiera extraño, pero ya no podía mantener el viento a raya. Cojeó lo más rápido que pudo.
¿Se desvanecían los aullidos? ¿Podrían sus oídos haberla engañado?
Muy probablemente, la estaban engañando. No confiaba en sus oídos más allá de lo que podía tener cerca. De hecho, este era el sentido en el que menos había confiado de cualquiera de sus sentidos, nunca.
Y sólo dieciocho años.
Podía ver los titulares, el obituario.
Pasaron por delante de sus ojos, más dolorosos que cualquier palpitación en la cabeza.
Si no lo lograra, si muriera aquí, su familia no tendría ni idea...
Su familia.
¿Cuántos eran?
Tres. Eran tres.
El mero hecho de recordarlos alivió parte del miedo.
¿Imaginarlos a todos?
No, demasiado trabajo para un cerebro en recuperación. Uno por uno, entonces.
Padre. Nathaniel. Amaba el ajedrez. Cantaba muy bien ópera, aunque tuviera que inventarse palabras que sonaran en italiano.
De todas las cosas que hay que recordar…
Madre. Gretchen. Siempre ayudaba a Taylee con sus deberes de matemáticas. Recientemente, había empezado a practicar el tiro con arco.
¿Algún recuerdo útil? ¿Era mucho pedir?
Pie derecho, pie izquierdo... ahora era rápida.
Tal vez lo suficientemente rápida para salir con vida. No ilesa, pero viva.
Hermana. Charlotte. Once años. Sabía demasiado para su edad. Esos ojos. Demasiado sabios. Demasiado tristes.
Oh, Charlotte. Te echo de menos.~
¿Cómo podía echar de menos a alguien a quien apenas empezaba a recordar de nuevo?
Su familia eran todos lobos.
Pero nunca había escuchado a ninguno de ellos aullar así.
Sigue corriendo. No te detengas. Ni siquiera vaciles. Medio segundo, media vacilación, y todo podría haber terminado.~
Si viviera esto, hablaría consigo misma locamente por el resto de su vida.
La gente pensaría que está loca.
Nadie se aparearía con ella.
Nadie lo intentaría siquiera.
No es que importe hasta que pueda cambiar a su forma de lobo para empezar. Nunca había visto su aspecto como loba. Y se estaba impacientando.
¿Cómo podía pensar en eso en un momento como este?
Un crujido ~de ramas aplastadas no muy lejos detrás de ella.
El pánico se apoderó de su corazón.
Se dio la vuelta. No se veía nada.
Sus ojos se estaban ajustando. Tal vez podía confiar en ellos después de todo.
Un poco.
Aun así, no reconocía este bosque. Seguro que le quedaba mucho por explorar de su estado natal, sea cual sea...
Derecha, izquierda, derecha, izquierda, corre, corre, corre.
Se dirigió a sí misma con la voz de su madre. Como algo sacado de mamá ganso.
Derecha, izquierda, derecha, izquierda, corre, corre, corre. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, hasta que termines.
Washington.
Eso fue todo.
Olimpia, Washington.
Bueno, esto no era Olimpia, Washington.
Lo que significa que estaba... ¿dónde?
No hay aullidos.
No hay aullidos. Agudizó sus oídos vergonzosamente humanos. No se oye nada.
El dolor en la rodilla estaba disminuyendo, pero el dolor en la cabeza estaba volviendo.
Se encontró deseando desesperadamente poder decir la hora.
Si supiera la hora, podría determinar cuánto falta para el amanecer.
Pero no hay estrellas. No hay luna. Y no hay aullidos.
De hecho, los únicos ruidos eran los de su propio golpeteo entre la maleza, su propia respiración entrecortada e inconsistente, sus propios latidos frenéticos.
De lo contrario, silencio.
En perfecta sincronía, su pie izquierdo se alojó bajo una rama sorprendentemente importante, haciéndola caer sobre ella.
Su espinilla golpeó la rama y, en la quietud, oyó el sordo crujido del hueso contra la madera.
Ella dejó escapar un «¡Ah!», dándose por aludida.
Pero en todo este silencio, ¿quién podría seguir intentando encontrarla?
Demasiado pronto para ese pensamiento.
Un crujido. Un crujido profundo, desde muy cerca. El crujido de las hojas bajo un pie pesado, muy pesado.
Casi seguro que no es un pie humano.
Luego otro. El otro pie.
Entonces, de nuevo.
Y otra vez.
Y otra vez.
Taylee no podía moverse. Le picaba la espinilla y tenía el pie atrapado bajo la extremidad. No pudo evitar maldecir en voz alta.
Algo la había seguido.
Algo estaba llegando.
Algo estaba aquí.
Ella dio un tirón salvaje, pero su peso no se desplazó hacia adelante. Se quedó.
Atascado. Paralizado.
Como si el miedo no la hubiera paralizado lo suficiente.
¿Dónde, oh, dónde estaba su forma de lobo?
Crunch. Crunch. Crunch.
¡Ahora es el momento, lobo! ¡Ahora es el momento!
Crunch. Crunch. Crunch. Crunch.
¡Muéstrate! ¡Defiéndete!
Incluso trató de cerrar los ojos y desear que existiera.
Más crujidos.
Y todavía era humana.
Crujidos y gruñidos. Arrastrando los pies. Un crujido de pieles.
Pero no de piel de lobo. Claramente, esta criatura se portaba de manera diferente a un lobo.
Se construyó de forma diferente.
Taylee se devanó los sesos.
¿Era esto un animal? ¿Un animal auténtico, real, no cambiante?
¿Era así como terminaría su vida?
Un gruñido.
Oh, no.
Con un nuevo esfuerzo, casi loca de pánico, se dio la vuelta parcialmente para, al menos, mirar hacia arriba, evitando un bocado de tierra.
Y en ese simple movimiento, se encontró cara a cara con su seguidor.
Un oso.
Un gran oso negro, el más grande que había visto. Parecía eclipsar todos los árboles que lo rodeaban, parado sobre sus patas traseras. De hecho, se alzaba sobre ella.
La mandíbula le colgaba floja. Afortunadamente, no podía gritar. Pero tampoco podía hacer nada más.
Cualquier cosa, es decir, menos mirar impotentemente a sus ojos. Los brillantes ojos dorados que tenía fijos en ella.
La conciencia la apuñaló de nuevo: la conciencia de su casi desnudez, su terrible vulnerabilidad, la sangre en su piel que no podía ser suya. De quién era, no podía ni empezar a adivinar.
Todo esto le daba vueltas en el cerebro mientras sostenía la mirada del oso. Sus pensamientos iban de un lado a otro como un tornado.
El oso, que seguía levantado sobre sus patas traseras, se acercó un paso más. Taylee sintió que se desplomaba hacia atrás.
Y se preparó para el final.