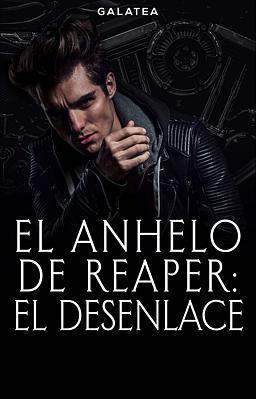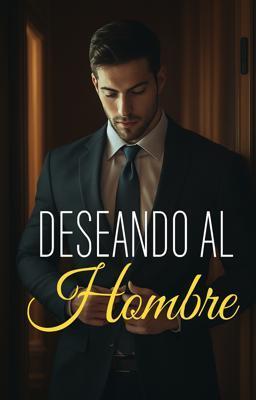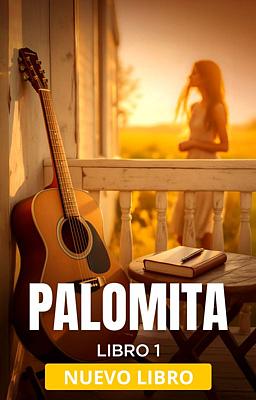El rebelde lobo ruso
Al cumplir seis, Anna se mudó con sus abuelos después del asesinato de sus padres. Han pasado veinte años y los asesinos fueron capturados y asesinados. Es por fin hora de que Anna continúe con su vida. Tiene veintiséis y aún no ha conocido a su compañero ni tiene esperanza. Pero la manada Oborot llega por Navidad y tanto el Alfa Viktor como el Beta Erik la reclaman como compañera. Anna tiene que tomar una gran decisión, pero, ¿cómo puede saber cuál de esos apuestos lobos rusos es mejor?
Clasificación por edades: +18
Prólogo
Anna