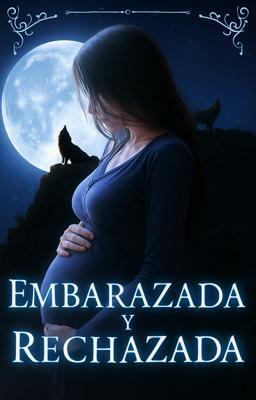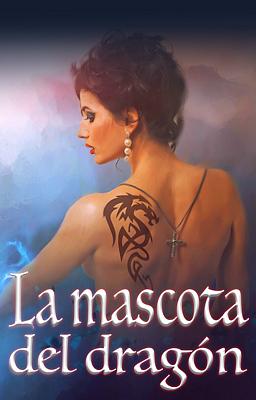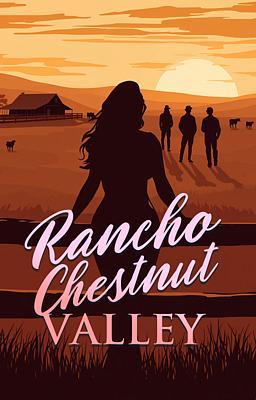La novia del dragón
Catori crece en una aldea sepultada por la nieve, donde los secretos se hunden más hondo que el hielo. Inquieta y indomable, anhela una vida más allá del silencio y la obediencia. Pero el destino fractura su mundo, revelando que los dragones aún surcan los cielos y que su vínculo con ellos arde con más intensidad de lo que jamás imaginó. Lo que comienza como rebeldía se convierte en un viaje enredado en amor, lealtad y poder. Las batallas despiertan fuerzas ancestrales, las alianzas ponen a prueba su confianza y la pasión se enciende entre las sombras. Cada latido la acerca más a un trono escrito con fuego y pérdida, donde el deseo choca con el destino. En un mundo donde el amor es un arma y la lealtad un escudo, Catori deberá decidir si está dispuesta a reclamar la corona que late en su sangre.